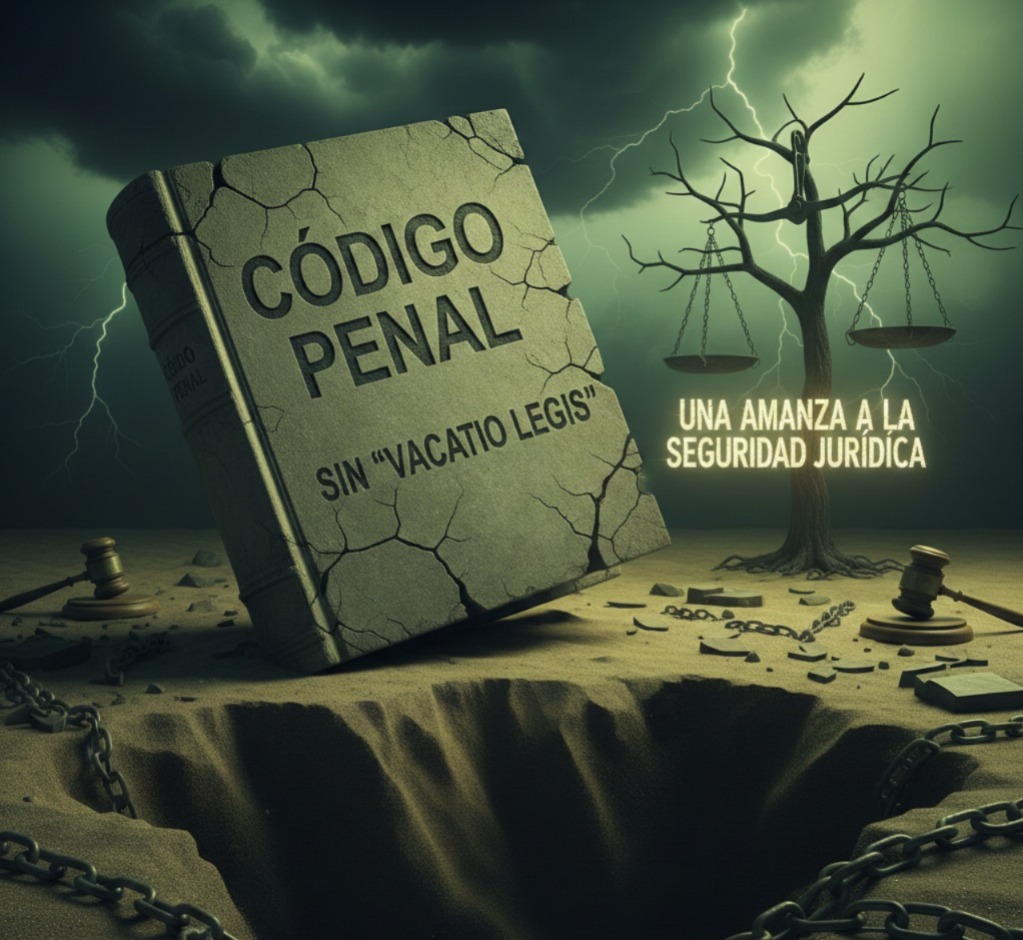La reciente activación de protocolos de emergencia ante el paso de la Tormenta Melissa no solo puso a prueba la resiliencia infraestructural de la República Dominicana, sino que también desnudó las fisuras e inseguridades jurídicas inherentes a nuestro sistema laboral. Bastó la emisión de un comunicado oficial para que el sector empresarial se enfrentara nuevamente a la clásica disyuntiva de la suspensión de labores.
El Código de Trabajo dominicano (Ley 16-92) contempla la figura de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo (Art. 51 y ss.). Esta institución, que paraliza las obligaciones recíprocas, cese de la prestación de servicios y exención del pago de salario, requiere de la concurrencia de una causa justificada, formalizada y debidamente probada (Art. 52, numerales 1 y 2), como podría ser el caso fortuito o la fuerza mayor debidamente declarada.
Paradójicamente, una parte significativa de los empleadores optó por el pago salarial de los días de inactividad, no por imperativo legal, sino por una calculada aversión al riesgo.
Esta decisión se fundamenta en la desconfianza sistémica: el temor a la reacción adversa de los colaboradores, el riesgo de una dimisión justificada por falta de pago y, crucialmente, la aprehensión ante un sistema jurisdiccional laboral que, en la práctica, ha mostrado una tendencia a acoger pretensiones sin un análisis riguroso de la causa real de suspensión. En esencia, se priorizó el costo económico cierto sobre el costo litigioso incierto y potencialmente mayor.
Esta conducta revela una incómoda verdad: la falta de objetividad y predictibilidad de nuestros tribunales laborales. Cuando el empleador asume un pago para evitar la litigiosidad, el sistema deja de operar como un instrumento de seguridad jurídica y justicia equitativa, mutando a un mecanismo de presión y disuasión procesal.
A lo anterior se añade la omisión regulatoria del teletrabajo. En el contexto de un sistema productivo en el siglo XXI, es jurídicamente arcaico que las disposiciones gubernamentales ante emergencias no validen expresamente la continuidad de la jornada laboral de forma remota, particularmente en aquellos sectores donde la conectividad y la tecnología lo permiten. La dinámica laboral dominicana ha evolucionado; sin embargo, las comunicaciones oficiales persisten en un marco normativo que solo reconoce el trabajo presencial.
La conclusión esencial es que la falta de técnica jurídica y precisión en las directrices estatales genera inseguridad legal para las empresas y confusión de derechos para los trabajadores, obligando a las empresas a pagar el alto costo de esta indefinición e inseguridad jurídico-laboral.